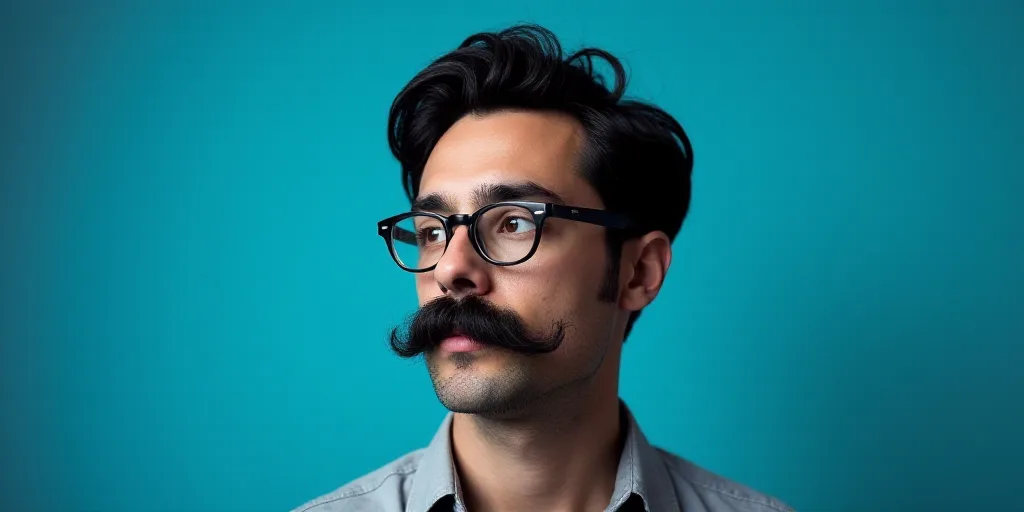Un Análisis Genealógico de la Presión para Publicar
En el mundo académico, la presión para publicar artículos científicos es cada vez mayor. Esta exigencia, a menudo denominada “publicar o perecer”, ha llevado a una serie de problemas, como la inflación de artículos académicos, distorsiones en el hiperprestigio y la transformación de las citas en una especie de “refcoin” – una moneda simbólica que no siempre aporta valor real. Pero, ¿qué ha llevado a esta situación? En lugar de verla como un problema aislado, es importante entender las raíces profundas que han moldeado este sistema.
Más Allá de la Cronología: Una Lectura Genealógica
En lugar de simplemente rastrear la historia cronológica de esta presión para publicar, es útil adoptar una perspectiva genealógica. Esto significa analizar las ideas, prácticas y dispositivos que han hecho posible –e incluso naturalizado– la consigna “publicar o perecer”. Esta perspectiva nos permite ver cómo esta lógica se ha construido a lo largo del tiempo, identificando los mecanismos que la mantienen vigente.
De la Elitismo a la Institucionalización: Un Cambio en la Ciencia
La historia de esta consigna no es un rasgo folklórico de las universidades modernas. En realidad, se trata de la parte visible de una lógica que ha moldeado la ciencia contemporánea. En el pasado, la ciencia era una práctica elitista o individual, reservada para unos pocos privilegiados. Con el tiempo, se transformó en una empresa institucionalizada, jerárquica y cada vez más dependiente del financiamiento externo. Con la expansión de la investigación universitaria en Estados Unidos –primero bajo el influjo de la Guerra Fría y, más tarde, con el modelo de universidad-empresa– surgió la necesidad de distinguir entre quienes generaban resultados “útiles” y quienes no. Publicar se convirtió así en una forma de demostrar productividad, lealtad institucional y pertenencia científica; pero también en un mecanismo de exclusión, al trazar fronteras y establecer jerarquías.
La Antropofagia Académica: Competencia y Exclusión
Lo que inició como una práctica funcional se convirtió con el tiempo en norma. En muchas disciplinas, se ha convertido en un umbral de legitimidad institucional, una condición para permanecer en el campo y ser reconocido como integrante pleno. Las y los investigadores dejaron de ser sabios solitarios para transformarse en agentes evaluables en una carrera de legitimación continua. La consigna “publicar o perecer” cambió así de principio pragmático a mandato estructural. Y lo más revelador: fue aceptada e interiorizada incluso por quienes la padecían.
Este fenómeno se ha denominado “antropofagia académica”. En lugar de simplemente comunicar nuevos hallazgos, la práctica se ha convertido en una forma de “comer” a otros investigadores: citarlos para ocupar un espacio antes de que otro lo haga, revisar sus trabajos para custodiar la pureza del campo, y rechazarlos para mantener la escasez simbólica del reconocimiento. Incluso las formas legítimas de confrontación, como las cartas al editor –que deberían alimentar el debate crítico– se han vuelto, con frecuencia, espacios de encono personal más que de esclarecimiento colectivo. Publicar se convierte así en una forma de devorar al otro, no en un gesto de diálogo. Con ello se reproduce una cultura donde la acumulación sustituye al juicio y la visibilidad reemplaza al compromiso.
El Lector Desdibujado: Una Cultura de la Visibilidad
En este régimen, escribir se ha convertido en un ejercicio de especulación institucional. Si quieres que te publiquen, diriges el texto buscando la aprobación de los editores y revisores. Si quieres mejorar tu propuesta, tiras alto (revistas con rechazo de 95%) y cruzas los dedos esperando buenos comentarios y que no te bateen a la primera. Si solo quieres sumar puntos, escribes para el algoritmo. Y si aún crees que importa el lector, cuesta saber quién es y dónde está. La figura del lector –ese sujeto atento, crítico, curioso– ha sido desdibujada por la lógica de la evaluación, las plataformas digitales y el fetichismo de la visibilidad. Se escribe mucho, se circula más, pero se dialoga poco.
Publicar, en este marco, ya no es simplemente indexar. Es preguntarse: ¿para quién escribimos?, ¿con quiénes?, ¿desde dónde? En tiempos de crisis climática, sanitaria y democrática, no basta con publicar. Hay que hacerlo con sentido.
Más allá del Mandato: Un Desafío para la Ciencia
La consigna “publicar o perecer” sobrevive no porque sea justa, sino porque encarna una idea de éxito cuantificable. Pero no se observa nada natural en ese mandato. Se trata de una construcción técnica, histórica y política. Y como tal, puede ser desarmada, desplazada y transformada. Criticarla no implica renunciar a publicar, sino recuperar su sentido como gesto comunicativo y colectivo. No toda ciencia cabe en un artículo; no toda verdad necesita ser indexada para tener valor. Hoy, más que nunca, publicar debe ser un acto ético y maduro.
No se trata de abandonar la ciencia ni de despreciar la publicación. Se trata de reorientar su brújula. Pensar menos en el algoritmo y más en el lector, no quedarse en el índice y pasar al contexto; se pretende dejar la repetición y desarrollar al pensamiento. Porque el conocimiento, si quiere seguir siendo vital, necesita volver a preguntarse no solo cómo se publica, sino para qué –y para quién.
Repensando la Publicación: Un Desafío para el Conocimiento
La publicación científica debe volver a ser un medio, no un fin; una apertura, no un blindaje. Para ello, hacen falta cambios institucionales –en evaluación, formatos y financiamiento–, pero también culturales: formas distintas de valorar, de enseñar, de escribir y de intervenir.
No se trata de abolir la publicación científica ni de despreciar las revistas, sino de desmontar la soberanía que han asumido como únicas mediadoras del valor. Publicar debe volver a ser un acto ético y maduro, que considere el contexto, la pertinencia social y el impacto en la comunidad.
Preguntas y Respuestas Clave
- ¿Por qué es tan importante la presión para publicar? Porque se ha convertido en un sistema jerárquico que excluye a quienes no cumplen con las expectativas de publicación, perpetuando una cultura de competencia y escasez.
- ¿Qué se entiende por “antropofagia académica”? Es la práctica de consumir el trabajo de otros investigadores para ocupar un lugar en el campo, a menudo sin diálogo ni colaboración.
- ¿Cómo se puede desafiar la presión para publicar? Reorientando los sistemas de evaluación, promoviendo formatos alternativos (como preprints), fomentando la colaboración y el diálogo, y valorando otras formas de conocimiento además de las publicaciones tradicionales.
*El autor es profesor Titular del Dpto. de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM y Profesor Emérito del Dpto. de Ciencias de la Medición de la Salud, Universidad de Washington.
Las opiniones vertidas en este artículo no representan la posición de las instituciones en donde trabaja el autor.
[email protected]; [email protected]; @DrRafaelLozano